LA MESTA EN VALDETORRES DE JARAMA 2

LAS
COMUNIDADES DE VILLA Y TIERRA.
La Comunidad
de Villa y Tierra, institución genuina de la Castilla medieval,
consistía, principalmente, en un agrupamiento mancomunado de tierras que
incluían aldeas y otros núcleos de población, alrededor de una Villa mayor, y
que se distribuían en sectores territoriales: cuartos (de cuatro), sexmos ( de
6) u ochavos ( de 8).
Ahora bien, estas tierras podían ser, según
su titular, de “Realengo” ( del Rey ), de “Abadengo” ( de la Iglesia), en sus diversas
manifestaciones; de ”Solariego o Señorial” (del Señor, Noble u Orden Militar);
y de” Behetría” si son los propios habitantes quienes eligen temporalmente al
titular . La mayoría eran de Realengo y Abadengo, los dos máximos vértices “estatales
y jerárquicos” de la piramidal sociedad medieval: Rey ( cuerpo) e Iglesia
(alma) . En el Mundo islámico ocurría lo mismo, salvando obvias distancias
debidas a la fuerte tradición urbana y una complejidad funcionarial importante
por su concepción original de Estructura sociocultural ” de activa militancia
teocrática imperial ” muy implementada en las regiones orientales
mediterráneas; y de hecho el mundo islámico español, era considerado un
peculiar exponente “heterodoxo” del Islam. Los Condados tenían equivalente en
las “Koras” musulmanas que al independizarse originarán las Taifas con sus
diversos grados según la región y su tradición sociocultural.
Nuestras
Comunidades “compatibilizaron”, pues, en sus “secuencias genéticas”, los “ADNs”
del Realengo y Abadengo, como consecuencia de las “sustanciales” Etapas vividas
en ambas circunstancias.
Si
bien, dentro de las “variaciones” que determinaron los factores geográfico,
ambiental y humano, asi como la efectividad de supervivencia, estas
instituciones repiten, aún con una “idiomática” propia, una estructura y organización
semejante en todas, constituidas por dos elementos fundamentales:
a)
la Villa, solo
dependiente de la autoridad real. Gobernada por un Concejo local que presidía
por un gobernador Real, con un código de Derecho propio, en gran parte de
origen germánico, y establecido en un Fuero confirmado por el monarca. La Villa está fortificada con
murallas en la que se abren las "puertas" o "portillos",
generalmente en número de cuatro, orientados a los cuatro puntos cardinales. En
el interior de las Villas más antiguas se levantaban las “ iglesias”, según el
tamaño y población del núcleo cabecera, como centros asistenciales y de control
de un sector “urbano”. También el mundo islámico medieval eran varias las
mezquitas que se levantaban intramuros con idéntica misión. Se sabe que
Talamanca, Uceda y Buitrago, tenían cinco o seis iglesiasparroquias dentro de
cada Villa. A estas “parroquias” se les asignaban los diversos
"barrios" , "colaciones", o “ quadrillas” según zonas, en
que se distribuye el núcleo urbano y la Tierra, para su atención y mantenimiento. Desde la Villa como cabeza, se
repuebla el territorio de una manera pautada y controlada. En aquellas Villas
de una parroquia, las más modernas construyen los templos con mayor cabida, los
sectores urbanos en que se dividen se asocian a “elementos” o “usos” asociados.
b)
La Tierra o
Alfoz, palabra ésta última de origen árabe que señalaba a” un conjunto de
pueblos sometidos a una misma jurisdicción”; y su uso indicaba la general
aceptación de las costumbres que los “repobladores” encontraban en los
territorios que ocupaban. Estos territorios “poblados” eran dependientes de la Villa que lo repartía en
sexmas o pequeños territorios de dimensiones similares que venía, en principio,
a dividir el espacio en seis u ocho partes.
La
organización y administración del Alfoz , era siempre similar, aunque el
dominio pudiera ser de diversos tipos.
El
gobernador: delegado del Rey (tenente) o delegado señorial
(merino o alcayat) (en el XV se llamarán Corregidores, y hoy Alcaldes), impuesto
por la autoridad máxima como su representante para una o varias Comunidades,
era quien nombraba los sexmeros o repartidores , los encargados de la
distribución del territorio y su administración.
Las
características sociales de las gentes que pueblan el Común son todo lo simple
que la estructura de la
Edad Media lo permite. En principio, la Villa y sus aldeas están
ocupadas solamente por hombres libres, regidos por un Fuero único. Son
propietarios de la tierra, que a su vez reconoce diversos modos de propiedad:
propiedad privada de los campesinos
propios de cada aldea (o concejo aldeano) o ”Comunales”
propios de la Villa o “de Propios”
bienes del Común: pastos, montes, dehesas,
ejidos … o “Mancomunales”
La
administración del poblamiento será
compartida por todos los habitantes “libres” del Concejo. El
Concejo era la asamblea de vecinos reunida para resolver sus asuntos del
Concejo y Común. Inicialmente se reunían todos “a campana tañida”,
similar a la convocatoria que en la áreas rurales realizan las Parroquias, en
Concejo abierto que , al ir creciendo las poblaciones, redujo las asambleas a
unos cuantos vecinos como “diputados” y “regidores”.
El
Concejo acordaba la distribución y uso de las tierras de labor entre los
vecinos y organizaba la explotación de las tierras comunales. De
esta forma se poblaron Salamanca, Ávila, Segovia, Zaragoza ... En cuanto a la
forma de gobierno, si bien era “autoritario”, aceptaba la articulación política
democrática de la comunidad.
En la
“Villa – cabecera” estaba la sede gubernativa, y la “Tierra” era representada
en el gobierno.
La”
Villa” , como ya hemos indicado, se dividía en barrios, collaciones o
quadrillas, y la “Tierra” en sexmos o también en collaciones.
Los
representantes del pueblo se denominaban “aportellados” (Diputados y
Regidores), nombre que derivaba de los "portillos" de la muralla. Los
portillos eran accesos secundarios que se abren en las muralla, diferentes de
los “postigos” o accesos menores de servicios, y que se sitúan con la finalidad
de “evacuar” evitando aglomeraciones de tránsito, aunque también eran
utilizados por los moradores para sacar los desechos domésticos y elementos
molestos, por lo que también dieron lugar a “diques secos” o escombreras y
vertidos basureros en las zonas cercanas cuyos materiales eran “reciclados” . A
cada “portillo” llegaban los caminos que venían de los diversos sectores del
Común y Tierra de la Villa,
lo que facilitaba el control del tránsito. Los sectores en que se distribuía el
Mancomún se asociaban a una parroquia, u otro elemento significativo de la Villa , más cercanoa al
portillo.
Los “aportellados”
eran siempre elegidos de entre los” omnes buenos” del Común, generalmente
residente en la Villa,
y con determinadas condiciones, siendo los más destacados: el Juez (la máxima
jerarquía del Común), los Alcaldes y los Jurados que nombraban y pagaban a los
oficiales del Común, “empleados” con funciones concretas
para
atender la buena marcha de la
Comunidad, como escribano, almotacén, pesquisidores,
andadores, veladores de torres, montaneros, deheseros, sayones o alguaciles,
caballeros de Sierra, etc.
Los
cargos públicos eran un derecho y una obligación. En
todos los casos de Concejos libres y de realengo, los “aportellados” eran
elegidos directamente por el pueblo, votando incluso algunas mujeres de
importancia socioeconómica reconocida. La elección se renovaba anualmente por
san Miguel . En los Comunes de abadengo, eran nombrados
directamente por el obispo o abad y cambiados anualmente, y eran de libre
designación del Arzobispo toledano . En los territorios señoriales, la fórmula
era intermedia: se nombraban “a partes” por el Señor y el Concejo.
Las
parcelas para aprovechamiento familiar, de pequeña extensión, se repartían o
sorteaban entre los vecinos primeramente; y con ello mantenían al pequeño y
mediano propietario, incentivando su vecindad. Con el tiempo se propiciaría el
nacimiento de un nuevo grupo social “urbanita”: Burgueses “hombres libres,
productores de riqueza” ,de categoría social superior a los siervos aunque
inferior a los caballeros, eran los “Honrados Ommes Buenos”, una incipiente
clase media… ¡porque disfrutaban de la “honra” u “honor” de los Fueros!, fieles
a la Monarquía
que los “amparaba” frente al poder de los Magnates y Nobles que los “despreciaban”
y que , paradójicamente, en muchos linajes de estos “Honrados Omnes” se
encuentran los orígenes de la nueva Nobleza, de funcionarios y servidores
cualificados, de las Monarquías de nuestra Edad Moderna ( s. XVXVIII) .
Las
competencias del Concejo de Villa eran:
• Poblamiento.
Dirigir el nacimiento e instalación de las aldeas en su territorio, repartir
las heredades entre los vecinos y reservar otras tierras para aprovechamiento
concejil y comunal.
• Ordenamiento
jurídico. La
Villa establecía las normas que regulaban las relaciones
entre las aldeas y la
Villa. También entre los vecinos de unas y otras. Las normas
venían “indicadas” por los Fueros sancionados por los monarcas.
• Autonomía
de gobierno y subsistencia. La Villa de Realengo dependía únicamente del Rey.
Elegían anualmente, vecinalmente o por parroquias, a sus propias autoridades; y
estos ejercían todas las competencias gubernativas, judiciales, económicas y
aún militares.
Y,
curiosamente, las competencias de la Mancomunidad y su Autonomía no estaban reñidas
con la presencia en la misma de un representante Real, el gobernador o Teniente
de Gobierno, más tarde Corregidor, para velar por los intereses, especialmente
fiscales, de la Corona.
Y de
esta forma se van “poblando” y organizando, la Alta Extremadura
castellana, en cuarenta y dos comunidades. Este régimen de libertades y
autonomía será considerado como una situación de privilegio y honor por las poblaciones
más antiguas de Castilla.
Y
las Contraprestaciones de los Comunes de Villa y Tierra como
organizaciones políticoadministrativas, tanto hacia el Rey, en el caso de los
de realengo, como a sus señores diversos en el resto de las circunstancias, podían
concretarse en dos tipos fundamentales:
1.
Los impuestos , la mayoría de los que se cobraban, eran
destinados, por el monarca o señor, a las necesidades del propio Concejo.
2.
La ayuda en la guerra que se denominaba” hacer hueste” o acudir
“en apellido”, origen de las levas y servicio militar obligatorio del Tiempo
Moderno. La expansión de la
Extremadura castellana fué gracias a los ejércitos proporcionados
por sus Comunes, que colaboraron con gran acopio de gentes, en las diversas
campañas de la
Reconquista. Así los Comunes de Atienza y Almoguera, por
ejemplo, participaron "en hueste" en la conquista de Cuenca; y varios
de los concejos y villas de la actual provincia de Guadalajara y Norte
madrileño se destacaron en la batalla de Las Navas de Tolosa. Todos los Fueros
daban normas regulando esta prestación: unos permiten trocarla por el pago de
un impuesto en moneda (la fonsadera), y otros conceden la exención de ciertos
pechos a quienes guerreen, como el Fuero de Brihuega.
Cada
Concejo de Villa tenía sus milicias, también llamados “quadrilleros”,
con las que los reinos mantuvieron sus fronteras durante los ataques de almorávides
y almohades. Estas guerras y escaramuzas (“cabalgadas”), son una fuente
importante de ingresos, botines y compensaciones para estas milicias.
En
los Fueros hay un “sutil” reconocimiento de mayor consideración social para
estos caballeros villanos (de la
Villa) que alternan la guerra con el pastoreo pecuario. Estos
caballeros promoverán aquella última actividad como recurso preferente creando
las Mestas Mancomunales para regular su desarrollo y mantenimiento.
Ser
caballero, disponer de un caballo, era una obligación para todos los que
disponían de medios económicos suficientes y era, al mismo tiempo, un honor que
llevaba consigo la exención de determinados impuestos. Riqueza y utilidad
convierten a los caballerosvillanos en los personajes más influyentes de los
Concejos que, con el tiempo, se reservaran el gobierno de la Villa, como “ Honorables
Ommes buenos ” integrándose en el primer escalón social la Nobleza, el de los “Hijosdalgo”
o “Hidalgos”, y por ello con privilegio y consideraciones sociales exclusivas
En lo
que respecta a nuestro territorio jarameño, hay que tener en cuenta que el
Norte madrileño, por sus singulares características naturales, idóneas
condiciones ambientales, y especial situación geopolítica ( pasoescalón entre
las dos Mesetas Centrales) , era un espacio “obligado” para la práctica, casi
en exclusiva, de la actividad agropecuaria trashumante desde épocas
prerromanas.
Ya la
“refundación sepulvedana” de la ciudadela de Buitrago del Lozoya por Alfonso
VI, a fines del s. XI, señalada con un Blasón y leyenda, inspirados en los de
Sepúlveda : “ una encina con un toro pasante” y la frase latina “ ad adlenda
pecora” ( “para aumento de la ganadería”), nos indica la “vocación” castellana
de la reconquista de su Extremadura, iniciada desde las importantes ciudades
ganaderas de Soria, Ávila y Segovia. Ello hace obvio que el objetivo
primordial, amén de la interesada y necesaria expansión del Reino Castellano,
se hallaba en “ampliar” los recursos de una rentable, socorrida y creciente
actividad productiva múltiple : la explotación extensiva del ganado lanar y
bovino “mejorado y consolidado” con las aportaciones “genéticas”, merino y
morucho, de los ganados norteafricanos que” abandonaron” los sarracenos en su
progresiva retirada peninsular. Situación similar se produciría en América y
Australia, siglos después, a raíz de su “ocupación” por europeos.
La
necesidad militar y mayor consideración social de estos pastoresguerreros,
sobre los campesinos sedentarios, provocaría su progresiva preeminencia social
al encomendarles, con la defensa permanente del territorio asignado a la villa,
la protección del ganado comunal de la misma; pero ello será uno de los
factores que provocaría la desintegración territorial de las Mancomunidades ,
como ocurrió en las Comunidades de Uceda y Talamanca: Los caballerosvillanos
residían en la Villacabecera
influyendo, prepotente e interesadamente, en el gobierno y administración del
Concejo del Común, por lo que las demás poblaciones mancomunadas se sentían “agraviadas”
, las más de las veces.
No
obstante habían de respetar y sujetarse a los Fueros “fundacionales”, cuyas
características indicamos ahora…
LOS
FUEROS:
Eran
los “Corpus “ legislativos que recogían las normas del Derecho Público y
Privado en los Comunes de Villa y Tierra . Eran de ámbito
local, comunal, y de tipo “consuetudinario”. La tradición regía todas las
normas judiciales, y las decisiones de los jueces en los casos nuevos. Estos “
corpus “, con gran carga jurídica de tradición germánica, eran presentados al
Rey, quien venía a confirmarlos como “Fueros” “Derechos” para una Villa y su
Tierra. En los casos de señorío o abadengo, era el señor o el obispo quien daba
el “Fuero” y lo confirmaba, pero siempre estaba basado en la tradición jurídica
del territorio y de sus gentes. También se identificaban, como “Fueros” y “CartasPuebla”,
aquellas concesiones de los Reyes y Señores, que estimulaban el poblamiento con
ventajas o privilegios, exenciones, y beneficios a sus actores.
En
muchas zonas de repoblación, se impusieron Fueros ya “aplicados” en otros
lugares. Así, el Fuero de Sepúlveda, promulgado, en el año 950, por el Conde
Fernán González y ratificado por Reyes posteriores, sirvió como modelo de otros
Fueros de esta Extremadura y la
Transierra, y entre ellos los de Talamanca y Uceda. El de
Cuenca fue también muy utilizado de este modo.
En
todas y cada una de estas poblaciones se aceptaba a cuantos quieran “repoblar”,
siempre que respetaran los Fueros, y ”fijaran” en ellas su domicilio durante un
año, siendo eximidos de tributos como la “mañería” (Derecho que tenían los
reyes y señores de suceder en los bienes a los que morían sin sucesión legítima),
y el “nuncio” (tributo de la parte de bienes que, a la muerte de su
propietario, iban a parar al rey o señor), de peajes, portazgos y montazgos...
La
secuencia de “aparición” de” Fueros”, en nuestra zona, es la siguiente:
AÑO
COMUN DE VILLA Y TIERRA OTORGANTE
Siglo
XII.
1102 COGOLLUDO Alfonso VI º de León y Castilla
1133 GUADALAJARA Alfonso VII º de León y Castilla.
1149 ATIENZA idem
1180 ZORITA de los CANES Alfonso VIII y el maestre calatravo Perez de
Siones .
1154 MOLINA El Conde Manrique de Lara
1177 CUENCA Alfonso VIII º de León y Castilla.
Siglo
XIII
Tras
la victoria cristiana de la
Navas de Tolosa, en 1.212, el rey Fernando III de Castilla,
el Santo, dio un gran impulso a la Reconquista , incorporando a sus reinos gran
cantidad de territorio de los valles del Guadiana y Guadalquivir, y haciendo
tributarios a los reinos Taifas que quedaban; y la “tierra de nadie” se
convierte en segura , por lo que los labradores “avanzan” roturando pastos para
aumentar sus recursos que “limitan” el paso de los ganados que se comían los
cultivos, lo que ocasionan constantes altercados entre unos y otros .
AÑO
COMUN DE VILLA Y TIERRA OTORGANTE Los
FUEROS
1219 GUADALAJARA se reforma el Fuero Viejo por Fernando IIIº de
Castilla. 1222 UCEDA – se crea el 2º
Fuero por Fernando IIIº de Castilla. El 1º lo díó Alfonso VIII, en fecha
desconocida, inspirado en el Fuero de Sepúlveda, población matriz de la región.
1223 TALAMANCA El Fuero o Carta –Puebla de la Villa por el Arzobispo
Jiménez de Rada . Antes , esta Comunidad, disfrutaba del Fuero de Sepúlveda,
aunque no se conoce su fecha de implantación.
1224
BRIHUEGA idem.
1252 COGOLLUDO Maestre Fernando Ordoñez .
1256 HITA Alfonso X de Castilla y León
1263
.ALMOGUERA ídem 1.272
28 de Noviembre, Talamanca. el
Arzobispo de Toledo, D. Sancho de Aragón y Hungría,(Infante
de Aragón, por ser hijo del rey Jaime I de Aragón y Violante de Hungría, y
cuñado de Alfonso X el Sabio), aprueba
las Ordenanzas de la Mesta
o Asamblea de Talamanca y su Tierra ( Valdetorres de Jarama), como Señor y
Canciller Mayor de Castilla. En él hace referencia al
apoyo del Arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada (12091247) a los pastores de
Talamanca y su tierra. 1.273.
Alfonso X El Sabio, rey de Castilla y León, crea el “Real y Honrado Concejo de la Mesta”.
Y
en los siglos XIV y XV:
Por
inercia del proceso, se produjeron las últimas repoblaciones en Andalucía, en
la cuenca del Guadalquivir al tomar los reinos taifas de Valencia, Murcia y
Granada, donde se dispersó a la población musulmana.
Esta
última fase se denominó la
Repoblación como ” Repartimiento”, pues las tierras se
repartieron en grandes lotes dando origen a los grandes latifundios señoriales
del Sur. Desde esta última experiencia, se” exporta” a los Territorios del
Nuevo Mundo recién descubierto, en 1.492… pero esta etapa se sale, ya, de
nuestro presente relato…
Y
finalmente en el s. XVI , XVII XIX:
La
política de la Casa Real
de los Austrias españoles, principalmente Felipe II, Monarca funcionario por excelencia, fué decididamente
destructora de las Comunidades; ya que, gracias a la Bula del Papa Gregorio XIII (
conocido de Felipe II, como Legado pontificio), se desamortizó infinidad de
Villas y poblaciones, principalmente del Arzobispado Toledano, segregándolas y
disgregándolas de sus Comunidades matrices para venderlas, una a una, a particulares
ávidos de Nobleza social y Poder ejecutivo, e incluso a los mismos Concejos
locales , como si de una almoneda se tratara, para cubrir los gastos de la Cruzada Católica
que “lideraba” dicha Dinastía.
Y
aquellos Concejos que, por su parte, compraron su autonomía jurídica
eximiéndose de sus Villas Cabeza , lograron el Villazgo previo pago a la Corona , a costa de
onerosas hipotecas que “limitaron” sus potencialidades, tal fue el caso, entre
muchos, de Valdetorres (de Jarama), e incluso generaron tal “empobrecimiento”
de las Villas
Cabecera,
así fue el origen de la “decadencia” irreversible de Talamanca y Uceda, entre
otras… que ni en épocas posteriores ,más favorables, lograron superarlo, “devaluándose”
el orden jurídico de sus Comunidades, al enconarse las relaciones establecidas
con sus antiguas aldeas, ya emancipadas e incluso con mejores perspectivas de
desarrollo.
También
la conversión, de las Aldeas y Lugares de cada Común de Tierra y Villa, en
Villas exentas por diversos Monarcas y en todo Tiempo, será, quizás, el
procedimiento más “lesivo” que destruirá progresivamente estas , ya
anacrónicas, Mancomunidades Castellanas; al “fundamentarse”, las quejas de las
Villas emancipadas, en que los predios de las Comunidades de Pastos aglutinaban
los nuevos términos creados, “incompatibilizando” e impidiendo su desarrollo ,
generando no pocos conflictos de la más variada índole, y muy desagradables, de
jurisdicción y uso al paso de los “mesteños”.
La
liquidación definitiva de estas Comunidades rurales, tanto castellanas como
aragonesas ,y el saqueo final de sus cuantiosos bienes, fue llevada a cabo por
los gobiernos liberales, del siglo XIX, para favorecer el crecimiento de una
pujante Burguesía industrial, dinámica y reformista, que también arropará la
creación de una Nobleza de “méritos u honor", de importante liquidez económica
y no menor capacidad de gestión y “fuerza política”, en oposición a una
anquilosada y precaria Nobleza “de sangre”; pero también, como ésta,
escasamente incardinada en la realidad rural.
¡De
la debilidad y ”abusos” de una Comunidad de Bienes, se pasa la defensa “interesada”
de los derechos particulares de turno, propiciado por el oportunismo y la
codicia de unos y otros..!
Y tal
vez aquí podríamos encontrar el germen del ”secular” antagonismo, visceral
,oscuro e irracional, entre pueblos limítrofes o cercanos; y también del
rechazo del autoritario Poder central, urbanita y oportunista, hacia el amparo
y defensa de la autonomía de los Concejos .
Tras
esta reflexión obligada, pasamos a describir nuestra Comunidad de Villa y
Tierra que, por “cercanía”, vecindad o proximidad, e historia común,nos es
afecta:
LA COMUNIDAD
DE Villa y Tierra de
TALAMANCA ( de Jarama)
( fuentes: Wikipedia,
Web Talamanca del Jarama, publicaciones Comunidad de Madrid…)
También
conquistada esta posición fuerte en 1085 por Alfonso VI, fué constituído desde
un primer momento como cabeza de un Fuerte Comunal, asentado en las riberas y
afluentes del curso intermedio del Jarama.
Esta
antigua Villa ha disputado con Madrid el ser la legendaria ciudad romana “Mantua
Carpetana”. Fue un importante nudo de comunicaciones desde la antigüedad romana
y visigoda, con restos diversos de ambas épocas, conservando un bello puente
romano, s. I d.C., sobre el río Jarama.
Según
Leví Provençal, Talamanca (de Jarama) fue fortificada a la vez que Madrid, por
orden del emir independiente de Córdoba, Mohamed I, hijo y sucesor del
Abderramán II, hacia los años 873 y 886. Junto con Buitrago, Uceda, Alcalá y
Madrid era una importante fortaleza del sistema defensivo musulmán del valle
del Tajo ( Marca Media Califal).
Las
murallas de Talamanca, son similares a los pocos restos que conservamos de las
viejas murallas de Madrid. El predominio del ladrillo y el adobe en las
murallas de Talamanca, junto a la decadencia de la villa, a partir del siglo
XVI, ha contribuido al abandono y casi total desaparición de su recinto
amurallado. Los restos de tres torres musul
manas
de los siglos IX al XI, con zarpas o escalonamientos en sus bases, a base de
ladrillo y piedra, son de semejante labor a las de la muralla árabe de Madrid,
del castillo de Gormaz y a otras obras de esta época.
Cabe
destacar, que al igual que Madrid, Talamanca medieval estaba rodeada de
corrientes de agua a los que había que cruzar mediante puentecillos ( arroyo –cauce
de Valdejudíos). Del castilloalcázar, nada queda y nada sabemos de él, aunque
si sabemos que tuvo residencia del gobernador califal .
Hoy día
conserva ciertos elementos notables, además de los “restos de muralla”, como la
iglesia de San Juan Bautista, que ofrece el único ábside pétreo románico, s.s.
XI y XIII, de la Comunidad
de Madrid, y un ábside mudéjar, de la misma época (¿ Iglesia de San Miguel?)
,de tradición toledana que llaman los «Milagros» o el «Morabito». Talamanca es,
en tierras de Madrid, el punto más sureño a donde llega el románico castellano
y el más norteño de la influencia del mudéjar( arte cristianomusulmán)
toledano.
Fortificada
por las viejas murallas romanas que los visigodos recompondrán, serán reforzada
por el emir Cordobés Muhammad I, hijo y sucesor de Abderramán II (873886),
junto con las de Madrid, ya que, siendo puntos fronterizos para la defensa de la Toledo islámica, fueron “asaltadas”
en diversas ocasiones, siendo la más célebre durante el primer año del gobierno
del Emir cordobés , en el verano del año 853 que, a causa de una rebelión, en
Toledo que amenazaba la estabilidad política del Emirato de Abderramán II,
aprovechó el rey asturiano Ordoño I para iniciar una ofensiva militar que provocara
el hundimiento de la frontera Media cordobesa, y en el 861, por el primer Conde
de Castilla, Rodrigo, tomaron circunstancialmente Talamanca provocando una gran
matanza y destrucción en la ciudad. "…Sobre
los sarracenos alcanzó frecuentes victorias. Tomó la ciudad de Talamanca con
batalla y cautivó al «rey» [gobernador, jefe del distrito] al que permitió por
su voluntad ir luego libre con su esposa Balkaiz a Piedrasacra (¿Peña Santa?, ¿
Pedrezuela?).
En el
año 930, el califa de Córdoba Abderramán III nombra como gobernador de
Talamanca a Garsiya ibd Ahmed, de nombre cristiano. Otros musulmanes locales,
ilustres, fueron : Ahmed ibn Abd Allah al Layti, gobernador de Madrid en el año
936 y que muerto, cuando volvía de una aceifa (ataque relámpago) sobre el Norte
cristiano, llevaron su cadáver y sepultaron en Talamanca.
En el
año 940, según Ibd Hayyan, (9871075), Cronista cordobés de Abderraman III ( es
la primera noticia escrita sobre Talamanca), citando a otro cronista anterior,
alRazi (888955), afirma que Talamanca fue una de las poblaciones fortificadas
en tiempos del emir Muhammad I (853886):
“ … A Muhammad y al tiempo de su reinado se le deben
hermosas obras, muchas gestas, grandes triunfos y total cuidado por el
bienestar de los musulmanes, preocupándose por sus fronteras, guardando sus
brechas, consolidando sus lugares extremos y atendiendo a sus necesidades. Él
fue quien ordenó construir el castillo de Esteras, para guardar las cosechas de
Medinaceli ... Y él fue quien, para las gentes de la frontera de Toledo,
construyó el castillo de Talamanca, y el castillo de Madrid y el castillo de
Peñahora. Con frecuencia recababa noticias de las Marcas y atendía a lo que en
ellas ocurría, enviando a personas de su confianza para comprobar que se
hallaban bien…” y cita que los talamanqueses rechazaron una
incursión cristiana, y otra de Mutarrif ibn DilNum, al saber que el enemigo
salía de ella: “… Los castigó, pues Dios les dio la
victoria y los persiguió en derrota, causándoles muchas bajas hasta que las
tinieblas los separaron y marchándose victoriosos tras haberle cogido muchos
caballos, cuyo número detallaba…”.
Durante
la época Cordobesa, Talamanca ( en
árabe ط لم ن ك ة ,Ṭalamanka) se convirtió en uno de los
núcleos urbanos y militares más destacados de la Marca Media, un vasto
territorio de frontera difusa,siguiendo el curso del río Jarama, en el que se
levantaron numerosas fortificaciones, Atalayas, en la época del emirato de
Córdoba con el triple objetivo de garantizar la defensa de Toledo, ante las
incursiones de los reinos cristianos del norte peninsular, y de prevenir
rebeliones en esta ciudad, muy levantisca en los primeros tiempos de alÁndalus,
afianzando la presencia de la administración cordobesa en esta región.
Talamanca
formaba parte de la gran ruta que enlazaba la Córdoba califal con Toledo
y Zaragoza, siendo una de las poblaciones importantes de la Vía musulmana del Jarama, que
enlazaba Madrid (Mayrit) con el puerto de Somosierra, pasando por Alcobendas,
Talamanca, Uceda y Buitrago del Lozoya.
A
partir del siglo IX, la época de mayor esplendor de la población, contó con una
escuela coránica jurista. Su principal representante fue Ufmar
AlTalamankí (9511038), historiador, comentarista del Corán y
jurisconsulto nacido
en
Talamanca, formado en Córdoba, Medina y El Cairo,y famoso tradicionista que
ejerció su profesión en Córdoba siendo maestro del historiador Ibn Hazam.
Tras
la incursión de Ordoño, y especialmente tras la de Alfonso II en 881, que llegó
a las inmediaciones de Toledo, Mayrit se hizo con la primacía defensiva de la
zona y la importancia de Talamanca en la región comenzó a declinar. Los
arqueólogos han podido constatar, en las murallas, numerosos episodios de
destrucción en los años 861, 878, 939, 10471050, y 1062. A finales del siglo
XI, Talamanca entra en crisis debido a la caída del Califato Omeya y tras estas
diversas incursiones, la ciudad pasa a manos cristianas, hacia 1083,con el ya citado rey Alfonso VI.
Tras
un primer intento, en 1047 y 1059, es en 1062 cuando se produjo la primera
ocupación por parte de las tropas del rey Fernando I de Castilla.
Hacia
el año 1079, y tras un tiempo de asedio, su hijo Alfonso VI y sus tropas,
entraron en esta plaza fuerte, cabezapuente de Castilla en las tierras de la
cuenca del Tajo y” medio” de presión para las negociaciones con el rey toledano
AlQadir. Buitrago, y Uceda como el propio Madrid también serán reconquistadas
en el mismo tiempo y, en pasos sucesivos hacia la toma de Toledo en 1085.
En la
ciudadela, o almudaina, talamanquesa, en la parte más alta (lado sur) estuvo,
hasta la primera mitad de siglo XX, la iglesia de Santa María de la Almudena, de la que dicen
que se fundó 30 años antes que la de Madrid; y otra bajo la advocación de San
Miguel Arcángel ( ¿el Morabito?), y de la que las Relaciones de Felipe II, del
s. XVI, nos proporciona el siguiente dato: “… que
antiguamente solía ser mezquita de moros y es al modo de la de Córdoba con mármoles
de jaspe en ella”. Recogiendo aquel relato “… Alfonso VI, se dirigió a la Mezquita Mayor de
Talamanca, purificándola, y mandando entronizar una imagen de Santa María, de
las que portaba en sus campañas de conquista, dándole la advocación de Santa
María de la Almudena”.
De este modo, dicha advocación mariana en Talamanca es anterior, en
pocos años, a la madrileña. Hay documentos relativos a la donación de la
mezquita mayor a la Iglesia
para su uso en el 1089. Toda la villa y su alfoz pasará, en una 1ª donación, la
de Alfonso VI, a la
Iglesia Toledana.
La Almudena de
Talamanca era semejante a la de Madrid: una Alcazaba ubicada al de la villa, en
la zona en que la muralla se elevaba en forma de espolón sobre la curva del
arroyo de Valdejudíos, y separada del resto de la Medina, por una muralla
interna cuyo discurrir sitúan algunos estudiosos por la actual Calle local de
los Molinos
Y en
1085, Alfonso VI, la incorporó nuevamente a la Corona de Castilla, en el
contexto de la campaña militar para la conquista de Toledo, concediéndola ,
como Escudo fundacional de Villa ,los Blasones del Reino: Cuatro cuarteles
alternando Castillo y León .
La Comunidad
de Villa y Tierra de Talamanca, pues, se constituyó como un alfoz, sobre el
antiguo "Iqlim" musulmán de Talamanca, que se dividió en “cuartos”.
El resto de poblaciones del sector NordEste del "Iqlim", entre las
que se encontraba Torrelaguna quedaron circunscritas en la Comunidad de Villa y
Tierra de Uceda. Entre los pueblos de su alfoz, hoy repartidos entre las
provincias de Madrid y Guadalajara, se contaban Torrejón (del Rey), El Casar
(de Talamanca), Galápagos, Valdetorres, Valdeolmos, Valdeavero, Valdepiélagos,
Fresno (de Torote), El Molar, Ribatejada, Fuente el Saz de Jarama, etc. Todos
éllos sonoros nombres de Repoblación.
En
1140 Alfonso VII la donó “en señorío” a doña Urraca Fernández, como ya hemos
contado. Enseguida retornó a la
Corona, y ya se constituyó en Común de Realengo. Después, en
1188, Alfonso VIII de Castilla lo “reintegra” en la Iglesia de Toledo.
Todavía
al final del S. XII, como consecuencia de la derrota del rey leonés Alfonso
VIII en la batalla de Alarcos en 1196, las tropas almohades de Yacub ben Yusuf
tras intentar recuperar esta plaza estratégica, punto de unión del valle del
Tajo con los pasos de la Sierra
de Guadarrama, la saquearon. Las crónicas árabes al referir el hecho dan á
Talamanca el nombre de medina ó ciudad, encareciendo su importancia.
Pocos
años después, en 1212, la victoria cristiana en la Batalla de Las Navas de
Tolosa integró definitivamente las tierras de la Cuenca del Jarama en el
reino castellanoleonés e hizo desaparecer el peligro de saqueo para siempre.
Talamanca y su territorio circundante continuaron como Comunidad de Villa y
Tierra.
Tras
la muerte del rey Alfonso VIII en 1214, la reina Berenguela I , ante la
inestabilidad del reino, quiso asegurarse el apoyo de D. Rodrigo Jiménez de
Rada, Arzobispo de Toledo y uno de los artífices de aquella famosa batalla , al
que cedió en primera instancia una serie de plazas y territorios, el más
extenso de los cuales era Talamanca con cincuenta aldeas más; adscribiéndola ,
definitivamente, al Arzobispado de Toledo. Así pues, la villa, y su alfoz, fue
dada en
señorío
de los arzobispos toledanos por la concesión de Berenguela de Castilla, en la
persona del Arzobispo toledano d. Rodrigo Jimenez de Rada, su Canciller Mayor (
en Toledo , podría encontrarse documentación sobre la Villa y su Concejo, que
abarcaba en su alfoz algunos pueblos de la actual provincia de Guadalajara,
como denuncia en su cumplimento la
Villa de El Casar “de Talamanca”).
Ya
como “Abadengo”, Talamanca de Jarama vivió el segundo” momento” de esplendor,
especialmente en el siglo XIII. El 27 de enero de 1223, el arzobispo Jiménez de
Rada otorga, precisamente desde Talamanca, dos Cartas Pueblas, una de las
cuales iba destinada a la villa y aldeas de Talamanca, ampliando grandemente un
desconocido Fuero anterior sepulvedano, convirtiéndola en uno de los
principales focos repobladores de la región.
El
desplazamiento de la
Reconquista hacia el Sur, los valles del Guadiana y del
Guadalquivir, hicieron mudar la función de estas tierras: ya no eran”
terminantes”, sino “ paso” que entre las Mesetas norte y sur, perdiendo relevancia
a favor de la cercana y “moderna” Torrelaguna.
A
este tiempo, de esplendoroso cenit , corresponden algunas de las construcciones
más notables que actualmente se conservan en el municipio, como la Iglesia de san Juan
Bautista, de finales del siglo XII o principios del XIII, y el Ábside de los
Milagros, de mediados del siglo XIII. El pueblo llegó a contar con cinco
templos cristianos durante la
Edad Media. La prosperidad medieval de Talamanca de Jarama se
relacionaba directamente con su célebre puente romano, “tránsito” obligado de
las “viales” de entre la
Submeseta Norte y la Submeseta Sur. El
cobro de derechos de “Pontazgo” constituyó una notable fuente de ingresos no
sólo para el Concejo, sino también para el Arzobispado de Toledo, del que aquel
dependía.
A
principios del siglo XIV fueron señores de Talamanca, el alavés Diego Fernández
de Orozco, señor de Hita y Buitrago, con Capilla familiar en la Parroquial
torrelagunense, y su hija y sucesora doña Juana de Orozco, casada con otro
alavés Gonzalo Yánez de Mendoza, padres de Pedro González de Mendoza, el héroe
de Aljubarrota, Ayo, Mayordomo Mayory Valido del rey Juan I de Castilla, y
generarca de los Mendozas alcarreños y Casa del Infantado.
Los
Orozco o López de Orozco, eran, en aquella época, una de las familias nobles
más poderosas, junto con los Mendoza ( de ambas Familias, de origen social
Mesteño, hablaremos en otra ocasión, dada su importancia en la región). Gran
parte de los dominios de éstos se situaban en torno a Guadalajara y su Sierra,
mientras que los Mendoza lo tenían sobre las poblaciones de la Transierra madrileña.
El asesinato del Mayorazgo Íñigo López de Orozco, el mártir de Nájera,
degollado alevosamente por Pedro I de Castilla, hizo que Enrique, el Bastardo
Real, Conde de Trastámara, y sucesor de Pedro I en el Trono de Castilla, como
Enrique II “ el de la
Mercedes”, traspasara , en compensación, los bienes y
derechos de los Orozco a los Mendoza en la figura del citado Pedro González de
Mendoza , sobrino materno de aquél Orozco (y abuelo del célebre Marqués de
Santillana), que iniciaría el “ascenso” y “ fructífera asociación familiar” de
los Mendoza con los reyes de Castilla, descendientes de sangre de aquel “Bastardo”,
casando a su hijo Diego, nombrado Almirante de Castilla, con María de Castilla,
hija natural reconocida del mencionado Enrique II, que aportó como dote las
Villas Reales de Cogolludo y Loranca, junto con las cercanas aldeas serranas de
Colmenar de la Sierra,
El Vado, y El Cardoso . Una biznieta de este Almirante , Juana Enríquez de
Mendoza, la RicaHembra
de Castilla, será madre del rey Fernando II de Aragón y V de Castilla, el
Católico, esposo de Isabel l de Castilla y Aragón, la Católica ( el “Monta
Tanto, Tanto Monta, Isabel como Fernando” ).
Durante
la Segunda Guerra
Civil Castellana, el apoyo y servicio de los Mendoza a la causa de Isabel la Católica, consolidó, y “
benefició” la relación, en la persona del Cardenal Mendoza, biznieto de Pedro,
del que llevaba también el mismo nombre, y sus descendientes naturales.
Desde
el punto de vista social, la población de esta región madrileña durante los
siglos XII, XIII y XIV estaría formada por el “mestizaje” de cristianos norteños
que inmigran hacia el sur y los musulmanes autóctonos a los que se les permite
permanecer con sus creencias (mudéjares). De esta yuxtaposición de culturas y
tradiciones se beneficiaría la difusión del arte mudéjar, del que como muestra,
Talamanca conserva el citado Ábside, situado en la Plaza Mayor de dicha
Villa.
En
marzo de 1406, Enrique III de Castilla, El Doliente, inició el su último de sus
numerosos viajes, pues moriría en ese mismo año. En la parte inicial de esta
ruta, se dirigió desde Madrid a Alcalá de Henares, desde donde transitó hacia
Talamanca, en donde descansó, y Torrelaguna, para dirigirse posteriormente
hacia Segovia, y de nuevo Madrid y Toledo.
En
abril de 1473, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, como Principes de
Asturias, Reyes de Sicilia y pretendientes al trono castellano,” residían”,
como motivo de la Guerra
Civil de Castilla, en la fortaleza madrileña de Talamanca de
Jarama. En esta localidad y en Torrelaguna tendrían “posada” hasta 1475, año en
que Isabel ya había sido proclamada Reina propietaria de Castilla (diciembre de
1474). Además Talamanca ostenta el privilegio, junto con otras ciudades como
Madrid, Toledo, Torrelaguna y Valladolid de ser una de las varias” capitales”
del imperio durante el reinado de éstos y de su nieto Carlos I.
Pese
a estos signos de relevancia, durante el Renacimiento , el s. XVI, la villa
entró en decadencia, con eso de la venta de Villas por Felipe II... y que, a
finales del s. XV, la ruta de Somosierra tenía ya poca actividad, por lo que
los judíos, la oligarquía bancaria de aquel tiempo, emigran a otros lugares
quedando sólo catorce familias entre la aljama de Algete y Talamanca. Además el
río Jarama se va desviando, paulatina y progresivamente, de su cauce original,
configurando un nuevo cauce, a gran distancia del puente, con lo que éste quedó
se” devaluó”. En 1492 se produce el decreto de expulsión de los judíos,
ocasionando gran impacto en la región, afectando especialmente a Torrelaguna y
Buitrago y a los significativos núcleos de Alcalá de Henares y Madrid.
Finalizando
el siglo XV y a comienzos del XVI, el Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros
nacido en la cercana Torrelaguna en 1430, impulsó el ennoblecimiento y
crecimiento de su Villa natal, que se convirtió en la más relevante y próspera
de la zona, superando a una Talamanca en declive. En esta época Torrelaguna
contaba con 2.500 habitantes, de los que aproximadamente el 10% eran judíos
integrados en una poderosa aljama con sinagoga, cementerio y carnicería. En
1518 la villa de Talamanca tenía una población relativamente modesta, de 400
habitantes.
Asimismo,
ya durante el reinado de Felipe II, con motivo de la Bula del Papa Gregorio XIII,
de 1.574, se desamortizaron gran número de Villas y aldeas para su venta, a
particulares, por el mencionado rey, para amortizar los gastos de guerra ; de
entre ellas, Uceda y Talamanca , que vieron desmembrarse sus Comunidades, e
incluso sufrieron la pérdida del realengo que tenían, al pasar, pese a los
intentos( frustrados) de comprarse asi mismas, al pasar a formar parte del patrimonio
de la Nobleza
, iniciándose su irreversible decadencia.
Desde
momento la Comunidad
de Talamanca pasó a ser un señorío laico y comenzó a fragmentarse ,iniciándose
la señorialización de El Molar, que dependió de la cercana Talamanca hasta
1564, fecha en que Felipe II le concedió el Villazgo a Antonio de Equino y
Zubiarre y su esposa, naturales de Azcoitia, Guipúzcoa. Tres años después se
efectuó el deslinde del territorio entre Talamanca, El Vellón, un antiguo
arrabal de Talamanca (el municipio actual incluye el núcleo urbano de El
Espartal) y Valdetorres. También se independizaron Valdeolmos y Valdetorres que
alcanzaron el Villazgo en 1563, y Fuente el Saz.Un censo de 1571 indica que la
población del núcleo de Talamanca alcanzaba tan sólo 450 habitantes, habiendo
sido igualada por Uceda, Fuente el Saz o Algete y ampliamente superada por
Torrelaguna, Getafe y muy especialmente por Alcalá de Henares y por la villa de
Madrid.
Según
consta en el Archivo de los Duques de Osuna se sucedieron diversas ventas y
divisiones del señorío: "El señorío de Talamanca del Jarama en 1577 fue
vendido por Felipe II, a Melchor de Herrera, el marqués de Auñón, quien a su
vez revenderá Talamanca a García López de Alvarado en 1585; y con ella su aldea
de Alalpardo al Mayordomo de la emperatriz María, hermana de Felipe II, el cual
recibirá el título de conde de Villamor, el 16 de febrero de 1599, con lo que
las localidades incorporadas al mayorazgo, entre ellas Alalpardo, pasarían a
formar del condado de Villamor, hasta el 6 de diciembre de 1669, en que unos
arruinados condes de Villamor lo venden a Teresa Sarmiento de la Cerda Mendoza,
duquesa de Béjar. En 1714 la villa de Alalpardo es vendida por Juan López de
Zúñiga, IX duque de Béjar, a José Felipe de Pinedo, acaudalado burgalés que
gozaba de una situación privilegiada en la Corte de Felipe V, donde desempeñaba los cargos
de Secretario de Indias y miembro del Consejo de S.M. en la Contaduría Mayor
de Rentas. El señorío comprendía, además de la villa de Talamanca del Jarama, las
villas y lugares de: Barrio de Campo Albillo, Zarzuela del Monte (hoy en
Ribatejada), Valdepielagos, El Casar; El Vellón, Fuente el Saz, El Molar,
Algete, Valdepiélagos, Valdetorres, Valdeolmos y Alalpardo. Y otras despobladas
como Espartal, Aristón y Alberuche. Durante el siglo XVI se van independizando
sus aldeas (el Vellón, el Molar, Valdetorres, Fuente el Saz...etc)".
Como
reflejan las Relaciones Topográficas mandadas hacer por Felipe II hacia 1590,
la villa de Talamanca agrupaba ya tan sólo tres aldeas: "[...] La dicha villa de Talamanca tiene tres aldeas
que son Zarzuela, Valdepiélagos y Alalpardo, que todas tienen como 250 vecinos,
y la una está dos leguas de Talamanca, que es Alalpardo, y otro tanto Zarzuela,
y Valdepiélagos media legua. [...]"
Además
de este proceso de desintegración territorial, social y comercial, lo único
destacable de la población en el siglo XVI fueron los conquistadores de América
: Gregorio Caro, uno de los fundadores de Sancti Spiritu, primera población
española levantada en territorio argentino, donde fue nombrado capitán del
primer fuerte construido en la población, y Diego de Sojo y Peñaranda, de
Santiago de Talamanca, en Panamá.
Ya
llegado el Siglo XVII se acentúa su decadencía a la que contribuyó la expulsión
de los moriscos en 1610. Alalpardo también alcanzó el villazgo en 1651,
independizándose de Talamanca.
En el
siglo XVII, la economía de la villa se sustentaba únicamente en la agricultura
y la ganadería, que habían desplazado por completo a las labores de hostelería
derivadas de los desplazamientos por el puente. En esta época, los monjes de la
serrana Cartuja de El Paular (creada en 1390) fundaron un complejo agrario, o
Granja, cuyo edificio principal aún se mantiene en pie, y que fue
enriqueciéndose durante el siglo XVIII.
Durante
los siglos XVII y XVIII las propiedades permanecen concentradas prácticamente
en dos manos, la de los cartujos y la de los Duques de Béjar. A finales del
XVIII se encuentra la siguiente referencia "El
Estado Villa y Jurisdicción de Talamanca, se compone de dichas Villas y
Lugares. Valde Piélagos y Barrio de Campo Albillo, siendo dueño de la Jurisdicción, Señorío
y Vasallaje, Escribanía, Alcabalas y Mostrencos, el Excelentísimo Señor Duque
de Béjar; está situado en el Reinado de Toledo, perteneciente a la Provincia de
Guadalajara, en la Ribera
del Río Jarama, y perteneció a su Excelencia dicho Estado por compra que hizo
en seiscientos y diez mil reales de vellón a que se añadirán diferentes compras
de hacienda raíz, fábricas de obras y otras que en aumento de dicho estado y
por más valor ha hecho su Excelencia. En 1777, la muerte sin
descendientes de Joaquín López de Zúñiga Sotomayor, XII Duque de Béjar hizo que
el título pasara a la familia de los duques de Osuna: los TéllezGirón.
El 3
de mayo de 1801, el rey Carlos IV otorga a Valdepiélagos el título de Villa,
una acción que estuvo apoyada por su dueña, la duquesa de Bejar y Osuna, con el
incentivo en parte de reducir los tributos que se pagaban a Talamanca.
La
invasión de España por las tropas de Napoleón y la Guerra de la Independencia
supusieron cambios importantes en la distribución territorial. Con la
instauración de las Cortes de Cádiz, en 1812, son abolidos los señoríos por
dicha cámara, quedando adscrita Talamanca a la provincia de Guadalajara.
En lo
que respecta al Partido de Alcalá, al que pertenecía hasta entonces Talamanca,
se produjo una división en en tres nuevos partidos que vienen a coincidir con
el antiguo partido alcalaíno, el de Alcalá, el de Almonacid y el de Fuente el
Saz, en el que queda encuadrada Talamanca.
Finalmente,
varias décadas después el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, en el marco
de la reestructuración provincial llevada a cabo por Javier de Burgos,
establece la división provincial tal y como la conocemos hoy. Es en ese momento
cuando Talamanca de Jarama deja de formar parte de la Provincia de Guadalajara
y se integra en la Provincia
de Madrid.
La
decadencia del pueblo se acentuó de nuevo a partir 1835, momento en que se
inició un proceso de secularización como consecuencia de la desamortización de
los bienes eclesiásticos llevada a cabo por Mendizábal. Un hecho de gran
relevancia, pues afectaba 25% del total de la extensión actual del término
municipal de Talamanca. Hasta 1844 no se produce la primera adjudicación de
tres cuartas partes de la propiedad, al Coronel Dionisio Carreño Suero, Marqués
de Noble Afán y Vizconde de Talamanca (muerto poco después y reconocido por ser
el constructor del acueducto de Santiago de Cuba) y a su esposa Mariana de
Mora, entre las fincas adjudicadas se encontraba la extensa y valiosísima Tabla
de la Pesquería
de San Román.
Desde
comienzos del siglo XVIII hasta finales del XIX, se produjo una fuerte
despoblación, proceso que se frenó en el siglo XX gracias a la instalación en
el pueblo de dos fábricas, primeramente de harina y posteriormente de punto, lo
que evitó la emigración de los habitantes hacia los grandes núcleos urbanos.
Tras
la desamortización de Mendizábal el Reino de España invirtió parte de los ingresos
obtenidos en el establecimiento de su primera red de carreteras. Talamanca
quedó desde entonces en las proximidades de la carretera (hoy autovía) de
Burgos, que pasa por localidades del entorno como la vecina El Molar,
Pedrezuela o San Agustín de Guadalix, que tuvieron un desarrollo más importante
a partir de entonces. En cuanto a la red de ferrocarril, careció de ella toda
la zona noroeste de la nueva provincia de Madrid. Talamanca por tanto quedó
bastante al margen del importante impulso centralista que se produjo en torno a
la ciudad de Madrid en el XIX.25
A
principios del siglo XX, la filoxera acabó con las viñas que había en Talamanca
de Jarama. Como consecuencia de ello dejaron de funcionar las diversas bodegas,
incluidas las de la Cartuja,
que quedaron abandonadas o se dedicaron a otros usos.
Por
la moderna desaparición de los archivos históricos Municipales, no hemos
conseguido datos sobre la
Tierra o Alfoz de Talamanca que estimamos abarcaba las aldeas
siguientes: Valdepiélagos, El Espartal, El Vellón, El Molar, Valdetorres ( del
Jarama), Valdeolmos, Alalpardo, Ribatejada y El Casar “de Talamanca”; a los que
habría que añadir algunos repoblados como Campoalbillo y el Coto Redondo (
terreno acotado para particular) de Silillos. Al contrario que Buitrago,
Talamanca es tierra llana, propicia para la agricultura de cereal y huerta ,
preferentemente sobre pastos y bosques, cada vez más “esquilmados”, por lo que la Comunidad de aldeas y
sus lazos de unión se perdieron totalmente.
Y no
ha sido, históricamente, otra causa menor de la decadencia de Talamanca la
presencia cada vez mayor de la
Cartuja del
Paular en la
Villa. En efecto, por el Papa Clemente VII, el del Cisma de
Occidente, s. XIV, había donado a la
Cartuja las “tercias” del Arciprestazgo de Uceda y de las
aldeas del sexmo segoviano de Lozoya, así como dieciséis mil maravedises sobre
las tercias de Talamanca. La cartuja del Paular alcanzó un gran poderío económico
e influencia espiritual que le permitieron, desde muy pronto, fundar o participar
en la fundación de varias cartujas por todo el territorio de la corona de
Castilla, siendo la casa matriz de todas ellas, por ser la primera cartuja en
Castilla, fundada en 1390, cuando ya existían varias en la corona de Aragón:
Tarragona, Gerona, Valencia, Tarrasa y Segorbe.
La
fundación se debió a iniciativa de Enrique II, el de las Mercedes , fundador de
la Casa Real
de Trastámara, como “desagravio” por la forma que subió al trono castellano,
tras una guerra civil y la muerte de su hermanastro don Pedro, y el haber
incendiado ,en la guerra de Francia, otro monasterio de dicha Orden . Pero
quien lo cumplió fue su hijo y sucesor, Juan I de Castilla, el Bueno, en el
lugar señalado por su padre, una pequeña ermita mariana, hoy convertida en
Capilla de Ntra. Sra. de Monserrat.
Aparte
sus grandes posesiones expropiadas a la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia en su
sexmo del Lozoya, incluida la exclusiva de la pesca en todo el curso alto del
río, fue en Talamanca del Jarama donde los monjes del Paular tuvieron mayores
bienes materiales: poseían allí extensas fincas y un amplio conjunto de
edificaciones, graneros y bodegas, capaces de almacenar 80.000 fanegas de trigo
y gran abundancia de vino. Y aún son visibles en la actualidad aunque datan, en
su mayor parte, del siglo XVIII , aunque la propiedad es particular.
Resultado
de esta pujanza es la intervención en la fundación de otras cartujas en
territorios de la corona de León y de Castilla: las Cuevas, de Sevilla (1400);
Aniago, cerca de Valladolid (1441); Miraflores, en Burgos (1442); y en 1515 la
erección y total dotación a sus expensas, tanto materialmente como el personal,
de la de Granada.
Consecuencias
de esta influencia de El Paular es, asímismo, la decadencia progresiva de la
villa de Talamanca y de su Tierra; sin que la desamortización del siglo XIX,
que quitó a los monjes todas sus posesiones, las devolviera a sus más legítimos
dueños: la villa y las aldeas de Talamanca, sino que saliendo a pública subasta
fueron a parar, al igual que los pinares del Paular, a manos del mejor postor …
Pero … y ¿ el Lugar de Valdetorres? … ¿qué fue de
él?, en todo ese Tiempo, se preguntarán los lectores… y atendiendo a su interés,
le adelantamos que lo trataremos en el siguiente capítulo …



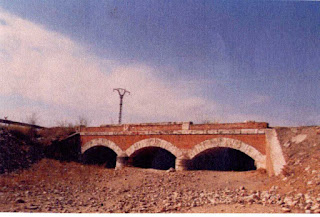

¿Dónde se encuentra, o cómo se puede consultar, el documento de 1272, 28 de Noviembre, Talamanca, por el que el Arzobispo de Toledo aprueba las Ordenanzas de la Mesta o Asamblea de Talamanca y su Tierra? Gracias
ResponderEliminarBuenas tardes Jose María
ResponderEliminarEl documento que mencionamos se encuentra custodiado en el Archivo Municipal de Valdetorres de Jarama. En la entrada "Una reunión de la Mesta en Valdetorres" tienes una reproducción de algunas de sus páginas.